RFI informativo internacional
Duro diagnóstico de una experta en medicamentos de alto precio: "Algunos aportan muy poco para lo que valen"
Martes 09 de
Septiembre 2025
Natalia Messina trabajó en el gobierno de Milei y actualiza un debate clave que recién comienza en Argentina. La especialista respaldó la agencia de evaluación de este tipo de fármacos para que diga si "funcionan o no".
Mientras el Gobierno sigue dilatando desde fines de marzo la puesta en marcha de la anunciada Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits), el tema fue eje en una jornada organizada por la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Allí fue invitada a disertar la experta Natalia Messina, ex funcionaria del gobierno de Javier Milei -y antes de Alberto Fernández- como directora de Medicamentos Especiales y de Alto Precio del Ministerio de Salud de la Nación, cargo que desempeñó hasta el año pasado.
“Hay innovaciones que aportan muy poco para lo que valen”, consideró Messina, actual directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Acceso e Innovación (Cetsai) de la Universidad Isalud. Y en un discurso que la emparenta con el del ministro del Salud, Mario Lugones, advirtió que “la prescripción puede estar influida por la presión social, mediática y judicial”.
Durante la jornada, según informó la Agencia CyTA del Instituto Leloir, se hizo referencia al caso del Lenmeldy, una nueva terapia génica para una rara enfermedad genética que provoca una acumulación de sustancias grasas en las células y daña los sistemas nerviosos central y periférico, cuesta 4,25 millones de dólares. Lidera desde marzo el ranking de medicamentos más caros de Estados Unidos.
Otro caso es el de Vyjudek, terapia génica para una enfermedad que se caracteriza por la extrema fragilidad de piel y mucosas y se conoce como “piel de mariposa”: supera los 20 millones de euros por paciente.
El foco está puesto en estos y otros medicamentos de alto precio para un conjunto limitado de enfermedades de baja prevalencia, pero cuyo precio es de tal magnitud que puede provocar “un excesivo esfuerzo económico para quien debe financiarlo, resultando prácticamente imposible que pueda ser asumido por los pacientes”, señaló en su balance el Leloir y agregó: “Hoy representan tanto el fruto dorado del avance de la ciencia como una de las principales 'amenazas' para la sustentabilidad de los sistemas de salud que deben afrontarlos”.
“Los denominamos de alto precio y no de alto costo, porque lo que se conoce es el precio con el cual se introducen al mercado, pero no su costo de producción”, explicó Messina, que planteó varios dilemas en torno a esta cuestión cuyo debate recién está dando los primeros pasos en Argentina.
En primer lugar, habló de incertidumbre sobre beneficios reales: “Hay mucha expectativa sobre los resultados, pero por lo general escasa evidencia y ausencia de protocolos o guías”. Luego, de la heterogeneidad en las indicaciones y la dificultad para medir los resultados: “En Argentina, sin ir más lejos, uno de los problemas es la falta de registro, de historia clínica electrónica. A veces, para empezar a evaluar estas tecnologías tenemos que transpolar los datos de otros países, porque no contamos con datos propios”.
A la vez se refirió el riesgo de inequidad en el acceso: “Cuando se va por la vía de la judicialización, el medicamento no lo recibe quien más se puede beneficiar, sino quien puede acceder a un abogado”. A lo que sumó un duro diagnóstico sobre la ausencia de cura y evidencia limitada: “Son muy beneficiosas cuanto más precozmente se administren, pero en los casos que nosotros vimos no retrotraen los efectos de la enfermedad, no la curan”.
Otro problema que marcó Messina es que aparece una oportunidad perdida al destinarse, a partir de este financiamiento particular, menos recursos para tratamientos económicamente más accesibles y con alta evidencia científica. Por último habló del impacto presupuestario, en cuanto a su desproporción, y en cuanto a la negociación asimétrica con los laboratorios: “Hay que proteger tanto al paciente como al sistema de salud”.
Messina, que viene respaldando otras iniciativas sanitarias del Gobierno como el sistema de mediación para resolver conflictos entre prepagas y afiliados (Promesa), también subrayó el valor de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias “que pueda decir que un medicamento no funciona, que funciona en todos o que funciona en un subgrupo de pacientes con determinadas características. Y si hay evidencia moderada o robusta de que el tratamiento puede aportar un beneficio clínico, hay que generar, como Estado, un mecanismo de acceso eficiente”.
Sobre ese punto dio ejemplos como “compras en volumen, compras conjuntas, negociación de precios, acuerdos de riesgo compartido (se paga si el tratamiento funciona) o, incluso, por medio de la producción pública”.
Del lado de los laboratorios farmacéuticos, sobre todo los extranjeros que son los que más invierten en innovación, lo que reclaman es un sistema de patentamiento más favorable a sus intereses, tanto para los medicamentos de muy alto costo como en otros. Hoy la exclusividad, cuando un fármaco es registrado en el país, es de 20 años. Luego otro puede copiar la droga y comercializarla. Cuando no existe el registro, las copias pueden surgir antes, lo que suele bajar el precio de los productos originales.
“Hay innovaciones que aportan muy poco para lo que valen”, consideró Messina, actual directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Acceso e Innovación (Cetsai) de la Universidad Isalud. Y en un discurso que la emparenta con el del ministro del Salud, Mario Lugones, advirtió que “la prescripción puede estar influida por la presión social, mediática y judicial”.
Durante la jornada, según informó la Agencia CyTA del Instituto Leloir, se hizo referencia al caso del Lenmeldy, una nueva terapia génica para una rara enfermedad genética que provoca una acumulación de sustancias grasas en las células y daña los sistemas nerviosos central y periférico, cuesta 4,25 millones de dólares. Lidera desde marzo el ranking de medicamentos más caros de Estados Unidos.
Otro caso es el de Vyjudek, terapia génica para una enfermedad que se caracteriza por la extrema fragilidad de piel y mucosas y se conoce como “piel de mariposa”: supera los 20 millones de euros por paciente.
El foco está puesto en estos y otros medicamentos de alto precio para un conjunto limitado de enfermedades de baja prevalencia, pero cuyo precio es de tal magnitud que puede provocar “un excesivo esfuerzo económico para quien debe financiarlo, resultando prácticamente imposible que pueda ser asumido por los pacientes”, señaló en su balance el Leloir y agregó: “Hoy representan tanto el fruto dorado del avance de la ciencia como una de las principales 'amenazas' para la sustentabilidad de los sistemas de salud que deben afrontarlos”.
“Los denominamos de alto precio y no de alto costo, porque lo que se conoce es el precio con el cual se introducen al mercado, pero no su costo de producción”, explicó Messina, que planteó varios dilemas en torno a esta cuestión cuyo debate recién está dando los primeros pasos en Argentina.
Los dilemas con los medicamentos de alto precio
En primer lugar, habló de incertidumbre sobre beneficios reales: “Hay mucha expectativa sobre los resultados, pero por lo general escasa evidencia y ausencia de protocolos o guías”. Luego, de la heterogeneidad en las indicaciones y la dificultad para medir los resultados: “En Argentina, sin ir más lejos, uno de los problemas es la falta de registro, de historia clínica electrónica. A veces, para empezar a evaluar estas tecnologías tenemos que transpolar los datos de otros países, porque no contamos con datos propios”.
A la vez se refirió el riesgo de inequidad en el acceso: “Cuando se va por la vía de la judicialización, el medicamento no lo recibe quien más se puede beneficiar, sino quien puede acceder a un abogado”. A lo que sumó un duro diagnóstico sobre la ausencia de cura y evidencia limitada: “Son muy beneficiosas cuanto más precozmente se administren, pero en los casos que nosotros vimos no retrotraen los efectos de la enfermedad, no la curan”.
Otro problema que marcó Messina es que aparece una oportunidad perdida al destinarse, a partir de este financiamiento particular, menos recursos para tratamientos económicamente más accesibles y con alta evidencia científica. Por último habló del impacto presupuestario, en cuanto a su desproporción, y en cuanto a la negociación asimétrica con los laboratorios: “Hay que proteger tanto al paciente como al sistema de salud”.
Messina, que viene respaldando otras iniciativas sanitarias del Gobierno como el sistema de mediación para resolver conflictos entre prepagas y afiliados (Promesa), también subrayó el valor de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias “que pueda decir que un medicamento no funciona, que funciona en todos o que funciona en un subgrupo de pacientes con determinadas características. Y si hay evidencia moderada o robusta de que el tratamiento puede aportar un beneficio clínico, hay que generar, como Estado, un mecanismo de acceso eficiente”.
Sobre ese punto dio ejemplos como “compras en volumen, compras conjuntas, negociación de precios, acuerdos de riesgo compartido (se paga si el tratamiento funciona) o, incluso, por medio de la producción pública”.
Del lado de los laboratorios farmacéuticos, sobre todo los extranjeros que son los que más invierten en innovación, lo que reclaman es un sistema de patentamiento más favorable a sus intereses, tanto para los medicamentos de muy alto costo como en otros. Hoy la exclusividad, cuando un fármaco es registrado en el país, es de 20 años. Luego otro puede copiar la droga y comercializarla. Cuando no existe el registro, las copias pueden surgir antes, lo que suele bajar el precio de los productos originales.
Con información de
Clarín
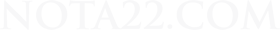
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
LO MÁS VISTO
Ingresos Brutos: por qué es el "peor" impuesto y cuáles son los efectos "que no ve" el consumidor
Los especialistas apuntan contra su "efecto acumulativo en cascada". Dicen que es "invisible a los ojos" y que puede representar un "IVA adicional" en el precio final. Qué peso tiene en la recaudación de las provincias.
Matilda Angeleri cursaba el último año del colegio preuniversitario Ramón Cereijo de Escobar. Decidió no ir al viaje de egresados por el acoso que sufría. Se quitó la vida a fines de septiembre. En el acto de graduación en la Facultad de Derecho, su mamá visibilizó el caso.
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional
El laboratorio Elea presentó el inyectable Obetide, a un precio menor que las versiones importadas en medio de la alta demanda del medicamento



