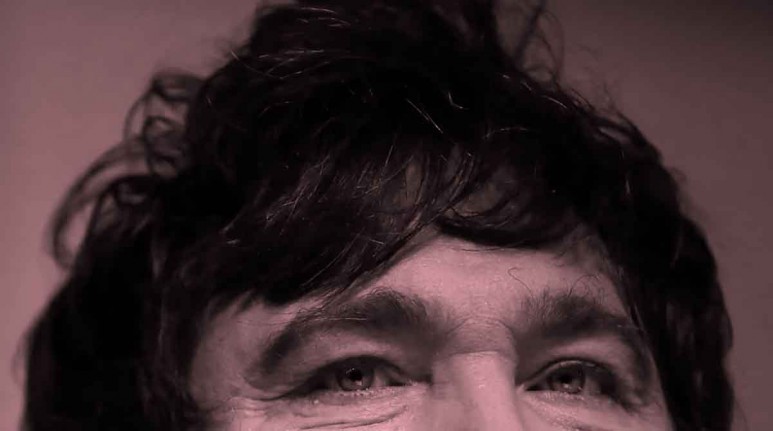Necesitamos debatir el financiamiento educativo en Argentina
Por:
Agustín Claus
Lunes 07 de
Octubre 2019

Para el año 2018, el nivel de inversión educativa fue del 5,1% del PBI, cuyo nivel se redujo al más bajo de la última década, luego de un proceso de crecimiento registrado desde el año 2003 hasta el año 2015 (6,2%).
La discusión por el financiamiento educativo nunca fue, es y será neutral. Establecer y alcanzar un nivel determinado de recursos para financiar la educación se encuentra inmersa en la determinación de las prioridades de cada administración de gobierno.
¿Cómo y cuánto se invierte en la educación argentina?, ¿cómo se distribuyen los recursos?, y ¿cuál es la relación fiscal entre la Nación y las provincias? Resultan grandes interrogantes que exigen comprender el dilema del financiamiento educativo nacional.
Un reciente informe que elaboré en conjunto con el Observatorio Argentinos por la Educación se mete de lleno con el análisis de estas incógnitas y aporta una base de información estadística que permite aportar evidencia empírica para la discusión y el debate educativo con datos objetivos.
Para el año 2018, el nivel de inversión educativa fue del 5,1% del PBI, cuyo nivel se redujo al más bajo de la última década, luego de un proceso de crecimiento registrado desde el año 2003 (3,4% PBI) hasta el año 2015 (6,2%). Este nivel se conforma con el 20% del gasto a cargo del Estado Nacional y el 80% a cargo de las jurisdicciones provinciales. Lo que resulta clave consiste en indagar en qué rubro decide invertir cada nivel de gobierno a la hora de implementar las políticas educativas.
El Estado nacional tiene en su órbita de dependencia el financiamiento de las Universidades Nacionales y la implementación de las políticas educativas destinadas a la educación básica (descentralizada en las provincias desde la década del 90). Para el año 2018, alrededor del 70% se destinó a la educación universitaria cuyo porcentaje se destina prácticamente a financiar los salarios de los docentes universitarios y una marginal parte a la infraestructura universitaria.
Con el 30% de los fondos restantes, la Nación financia políticas para la educación básica, que se distribuyen de la siguiente manera: 44% al cofinanciamiento de salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente, Material Didáctico Nacional y el resabio del Programa Nacional de Compensación), 46% a políticas educativas (gestión educativa, calidad, información, capacitación docente, entre otros) y 10% a infraestructura escolar en las provincias.
Por su parte, para las jurisdicciones provinciales, si bien con diferencias entre ellas, en la mayoría de los casos la masa salarial de los docentes implica más del 90% de los presupuestos. De esta manera, se limitan los márgenes para impulsar políticas y acciones específicas pedagógicas a lo largo de la última década.
Hasta aquí, un panorama de la coyuntura actual aunque es clave sumar una perspectiva histórica que nos permita enriquecer el análisis. El financiamiento educativo requiere abordarse con la perspectiva del largo plazo y, por esta razón, recientemente publiqué una serie inédita de la inversión educativa consolidada (Nación, Provincias y Municipios) para los años 1961 a 2018 en Argentina.
Los vaivenes, avances y retrocesos, a lo largo de los sesenta años evidencian la urgente necesidad de incorporar en el esquema del financiamiento educativo, reglas fiscales objetivas por nivel de responsabilidad de gobierno que permitan cuantificar un umbral mínimo de recursos destinados por alumnos y escuelas.
No es imposible, países vecinos mucho más grandes y complejos, avanzaron hacia la justicia redistributiva del financiamiento educativo conectando recursos con calidad educativa. Plantear los problemas estructurales irresueltos tiene que ser la oportunidad de cara al cambio de gestión de gobierno que asumirá con caudal político para impulsar el debate y las reformas necesarias.
Evitar debatir estas políticas profundizará la reproducción de la lógica subyacente (presupuestaria incremental) en el esquema del financiamiento educativo invariable a lo largo de los últimos sesenta años. Si reducimos la discusión a la meta del nivel de inversión en el 6%, 7%, 8% y/o 10% del PBI lamento(ría) afirmar que si no se modifica el esquema subyacente estaremos con los mismos problemas estructurales irresueltos, pero eso sí, con un mayor nivel de inversión educativa inédito en Argentina.
¿Cómo y cuánto se invierte en la educación argentina?, ¿cómo se distribuyen los recursos?, y ¿cuál es la relación fiscal entre la Nación y las provincias? Resultan grandes interrogantes que exigen comprender el dilema del financiamiento educativo nacional.
Un reciente informe que elaboré en conjunto con el Observatorio Argentinos por la Educación se mete de lleno con el análisis de estas incógnitas y aporta una base de información estadística que permite aportar evidencia empírica para la discusión y el debate educativo con datos objetivos.
Para el año 2018, el nivel de inversión educativa fue del 5,1% del PBI, cuyo nivel se redujo al más bajo de la última década, luego de un proceso de crecimiento registrado desde el año 2003 (3,4% PBI) hasta el año 2015 (6,2%). Este nivel se conforma con el 20% del gasto a cargo del Estado Nacional y el 80% a cargo de las jurisdicciones provinciales. Lo que resulta clave consiste en indagar en qué rubro decide invertir cada nivel de gobierno a la hora de implementar las políticas educativas.
El Estado nacional tiene en su órbita de dependencia el financiamiento de las Universidades Nacionales y la implementación de las políticas educativas destinadas a la educación básica (descentralizada en las provincias desde la década del 90). Para el año 2018, alrededor del 70% se destinó a la educación universitaria cuyo porcentaje se destina prácticamente a financiar los salarios de los docentes universitarios y una marginal parte a la infraestructura universitaria.
Con el 30% de los fondos restantes, la Nación financia políticas para la educación básica, que se distribuyen de la siguiente manera: 44% al cofinanciamiento de salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente, Material Didáctico Nacional y el resabio del Programa Nacional de Compensación), 46% a políticas educativas (gestión educativa, calidad, información, capacitación docente, entre otros) y 10% a infraestructura escolar en las provincias.
Por su parte, para las jurisdicciones provinciales, si bien con diferencias entre ellas, en la mayoría de los casos la masa salarial de los docentes implica más del 90% de los presupuestos. De esta manera, se limitan los márgenes para impulsar políticas y acciones específicas pedagógicas a lo largo de la última década.
Hasta aquí, un panorama de la coyuntura actual aunque es clave sumar una perspectiva histórica que nos permita enriquecer el análisis. El financiamiento educativo requiere abordarse con la perspectiva del largo plazo y, por esta razón, recientemente publiqué una serie inédita de la inversión educativa consolidada (Nación, Provincias y Municipios) para los años 1961 a 2018 en Argentina.
Los vaivenes, avances y retrocesos, a lo largo de los sesenta años evidencian la urgente necesidad de incorporar en el esquema del financiamiento educativo, reglas fiscales objetivas por nivel de responsabilidad de gobierno que permitan cuantificar un umbral mínimo de recursos destinados por alumnos y escuelas.
No es imposible, países vecinos mucho más grandes y complejos, avanzaron hacia la justicia redistributiva del financiamiento educativo conectando recursos con calidad educativa. Plantear los problemas estructurales irresueltos tiene que ser la oportunidad de cara al cambio de gestión de gobierno que asumirá con caudal político para impulsar el debate y las reformas necesarias.
Evitar debatir estas políticas profundizará la reproducción de la lógica subyacente (presupuestaria incremental) en el esquema del financiamiento educativo invariable a lo largo de los últimos sesenta años. Si reducimos la discusión a la meta del nivel de inversión en el 6%, 7%, 8% y/o 10% del PBI lamento(ría) afirmar que si no se modifica el esquema subyacente estaremos con los mismos problemas estructurales irresueltos, pero eso sí, con un mayor nivel de inversión educativa inédito en Argentina.
Con información de
Ámbito
Diferencias entre la insuficiencia de la acción penal y la insubsistencia de la acción penal
El análisis del Dr. Carlos Renna.
Se perdieron 194 mil empleos en el Gobierno de Milei
Los datos oficiales reflejan una baja de 33 mil puestos en octubre último. Los sectores más afectados.
Reforma laboral: Pullaro a favor del proyecto de Milei
"A pesar del impacto fiscal proyectado, Maximiliano Pullaro no prioriza confrontar por los recursos y apuesta a que tenga éxito colateral" describe un diario oficialista..
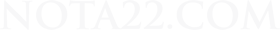
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Enero 2026
LO MÁS VISTO
La cultura de la Paz
¿Qué es la cultura de la paz?
"A pesar del impacto fiscal proyectado, Maximiliano Pullaro no prioriza confrontar por los recursos y apuesta a que tenga éxito colateral" describe un diario oficialista..
ARCA definirá los nuevos montos que rigen este mes, con actualizaciones de inflación. Cuál será el salario bruto exacto a partir del cual empiezan los descuentos y se aplica el impuesto.
ARCA ya habilitó el trámite para los contribuyentes que hicieron consumos en otros países y hayan recibido percepciones por Ganancias y Bienes Personales